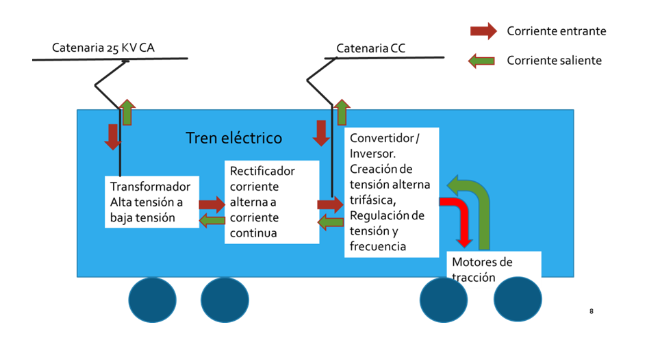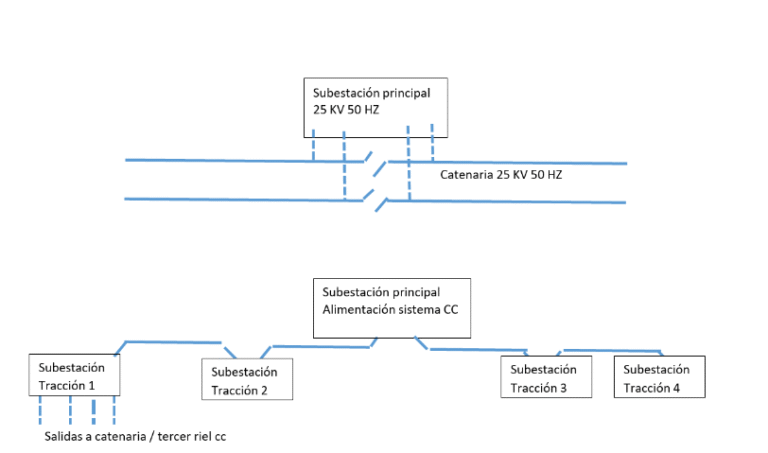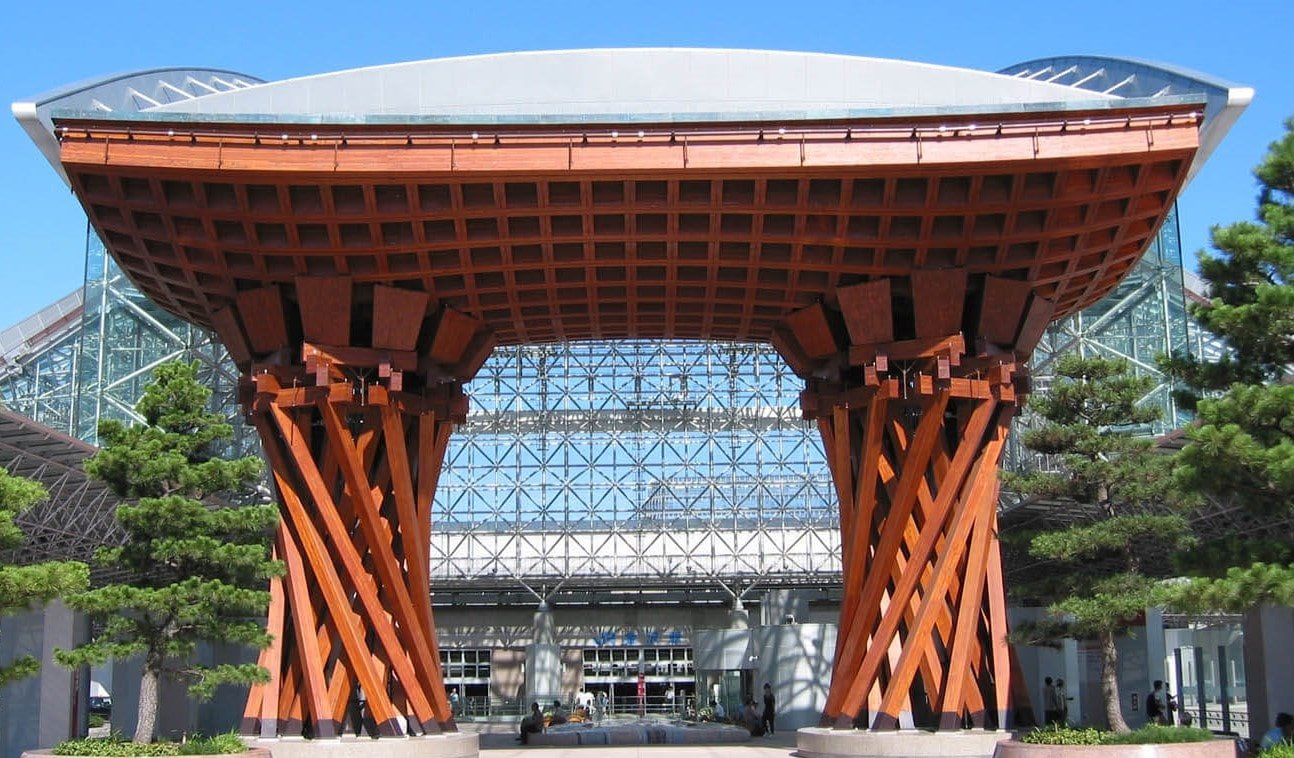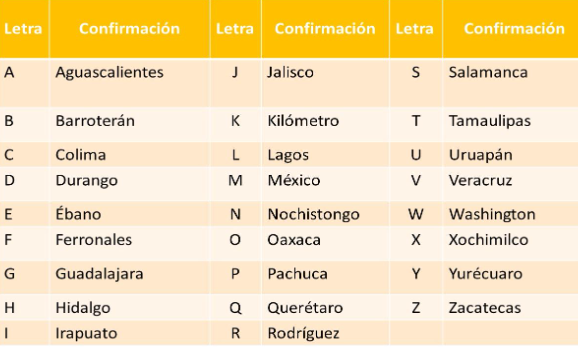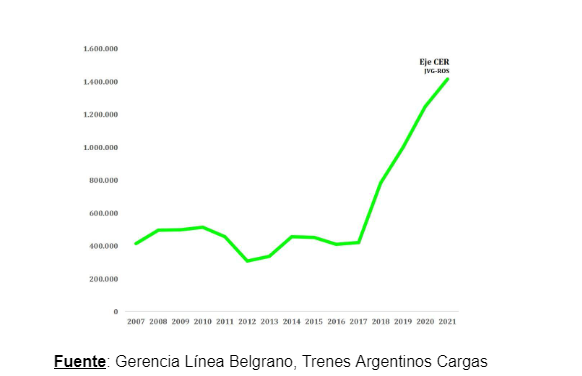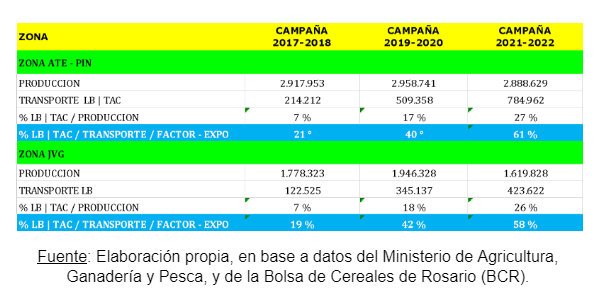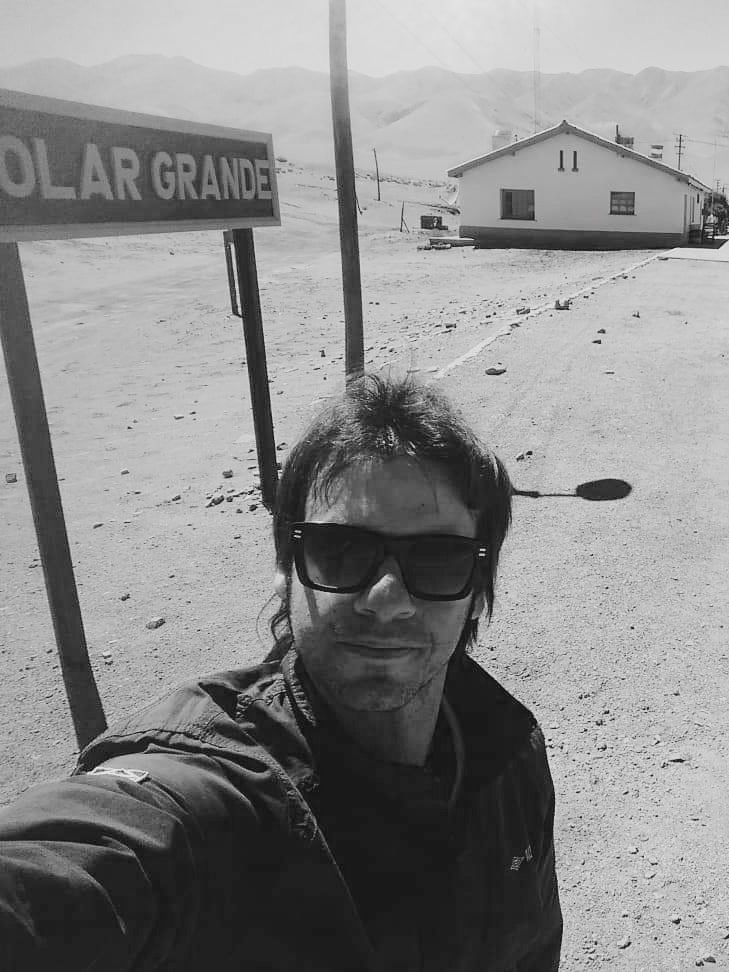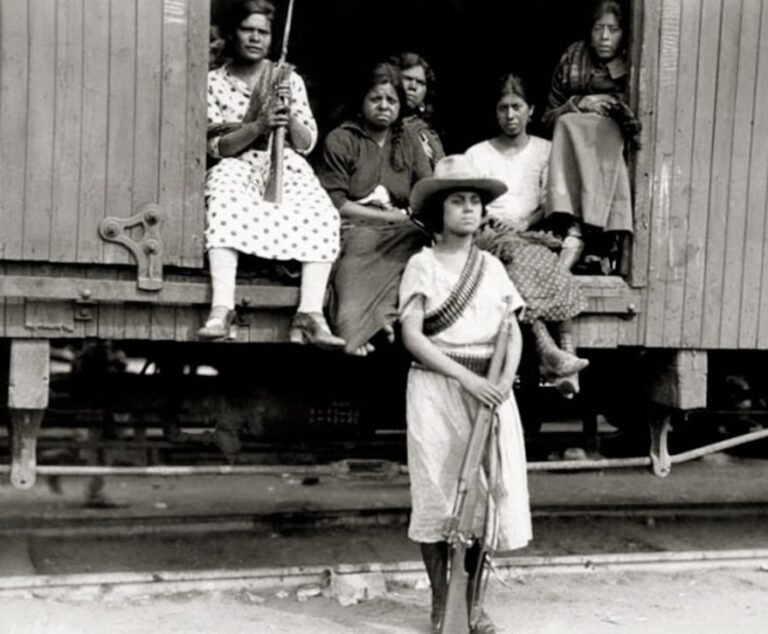Por Rene Arellano
La Geomática es una ciencia interdisciplinaria que combina la tecnología, geociencias y el razonamiento ingenieril para el manejo de la información geográfica y la resolución de problemas relacionados con el territorio, sin embargo, la misma tiene más aplicaciones, que van desde temas de seguridad o incluso en los videojuegos. Esta ciencia se ocupa de la captura, procesamiento, análisis y visualización de datos geográficos, y su utilización en una amplia variedad de aplicaciones prácticas. La Geomática es una herramienta esencial en una amplia gama de industrias, incluyendo la topografía, cartografía, geología, agricultura, gestión de recursos naturales, planificación urbana, gestión del medio ambiente y gestión de emergencias. En cada una de estas industrias, la geomática se utiliza para recopilar, analizar y visualizar información geográfica relevante, lo que permite tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.
Esta ciencia incluye una amplia variedad de herramientas y técnicas, incluyendo el sistema de información geográfica (GIS), la teledetección, la navegación por satélite y la cartografía digital. Estas herramientas permiten la captura y análisis de datos geográficos en tiempo real, lo que significa que los profesionales de la geomática pueden tomar decisiones informadas en tiempo real y responder rápidamente a los cambios que afecten el objeto de estudio. Lo antes mencionado, es una breve introducción a lo que es realmente esta ciencia, ya que a lo largo de mi experiencia profesional me he encontrado con varias personas que desconocen lo que es esta ciencia interdisciplinaria, y no saben que día a día la usan sin saberlo; por ejemplo, el uso de mapas en los teléfonos celulares e incluso en videojuegos.

Ahora bien, en las vías férreas esta ciencia interdisciplinaria se encarga del diseño trazado, monitoreo de la construcción y mantenimiento de las líneas ferroviarias. Combina la tecnología y principios matemáticos para garantizar que las vías estén niveladas, alineadas y tengan la pendiente adecuada para garantizar una operación segura y eficiente del tren. Por otro lado, el profesional de ciencia es capaz de procesar grandes cantidades de información obtenidas en campo o por medios remotos, lo cuál hace que los costos del proyecto se reduzcan considerablemente.
La geomática en los ferrocarriles se divide en varias áreas como el diseño geométrico, el control de calidad, la topografía, la fotogrametría y la cartografía. El diseño geométrico se encarga de planificar la trayectoria de las líneas ferroviarias, teniendo en cuenta factores como la topografía del terreno, su disponibilidad y los requisitos de cumplir con las normas que rigen al trazado del proyecto. Lo anterior es de suma importancia para asegurar que la construcción de las vías cumpla con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.
La topografía se encarga de medir y analizar la elevación del terreno, mientras que la fotogrametría se encarga de crear mapas y modelos digitales de las líneas ferroviarias. Con lo anterior quiero dar a entender que el Ingeniero Geomático no es solo Topógrafo, si no también es Fotogrametrista, Piloto de Dron, Geodesta, Proyectista, e incluso el modelador BIM.
La tecnología en la geomática juega un papel importante en la gestión de las líneas ferroviarias. Los sistemas de posicionamiento global (GPS) y las tecnologías de teledetección, como los sensores LIDAR que son ampliamente utilizados para medir y analizar la topografía del terreno y la disposición de las vías. Estas tecnologías también son utilizadas para monitorear y controlar la seguridad de las vías y para planificar el mantenimiento.
Además de las áreas mencionadas anteriormente, la geomática en ferrocarriles también incluye la planificación, diseño de estaciones y terminales, así como el seguimiento de la construcción, mantenimiento de puentes y túneles. Asimismo, juega un papel importante en la planificación y diseño de sistemas de señalización y control de tráfico ferroviario, ya que estos sistemas deben estar alineados y sincronizados con las vías para garantizar una operación segura y eficiente.

Se utiliza en la planificación de proyectos de ampliación de líneas ferroviarias, como la construcción de nuevas líneas o la modernización de líneas existentes. Estos proyectos requieren un análisis detallado de la topografía del terreno, la disponibilidad de terrenos y los requisitos de las normativas que rijan al proyecto ferroviario.
En cuanto a los desafíos que se enfrentan son variados, que van desde la falta de profesionales en el área y los pocos profesionales que hay no cuentan con la experiencia necesaria en temas ferroviarios; lo anterior conlleva a un tema que nadie piensa pero que es obvio, ya que si no hay profesionales con la experiencia necesaria; por ende, muchos de los equipos y software especializados para temas ferroviarios se desconoce su uso e incluso su existencia. Lo anterior es por falta de proyectos ferroviarios en toda Latinoamérica en donde los profesionistas deben de adquirir la experiencia y expandir sus conocimientos a nuevos temas; sin embargo, la cantidad de proyectos ferroviarios va en aumento en América Latina y habrá una nueva generación de profesionales de esta área enfocada en los ferrocarriles.
Pero el principal desafío es dar a conocer que existen profesionistas que engloban una gran cantidad de conocimientos y manejo de geociencias apoyados en la ciencia de la computación que facilitan y reducen los costos en los proyectos, y esos profesionales con los que han estudiado profesionalmente a esta ciencia.
En conclusión, la geomática en ferrocarriles es una disciplina esencial para garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente. Se encarga de diseñar, plasmar y mantener las líneas ferroviarias. Utiliza la tecnología y los principios matemáticos para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto. Sin ella, no sería posible construir y mantener las líneas ferroviarias de manera segura y eficiente. En la actualidad la están usando para los proyectos ferroviarios y no saben que la están utilizando.

Ing. René Arellano Xolalpa
Ingeniero Geomático egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Topografía y Fotogrametría. Perito oficial del Poder Judicial de la Federación número P. 0050-2021. Colaborador en distintos tipos de proyectos como puentes, presas, viaductos elevados, transporte público masivo, túneles y lumbreras profundos, minas de cielo abierto y subterráneas, autopistas, proyectos energéticos, proyectos de seguridad, obra vertical, videojuegos y ferrocarriles. Con experiencia nacional e internacional en los proyectos antes mencionados, así como conferencias a universidades nacionales e internacionales. Actualmente encargado del área de Topografía.